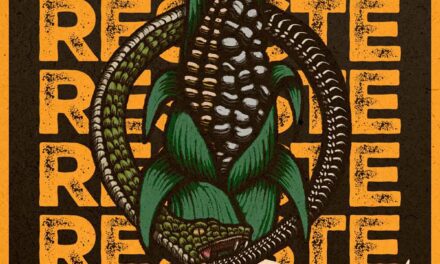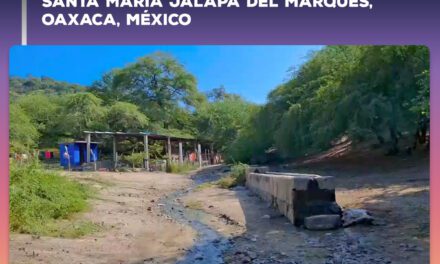Trabajo comunitario para sanar la presa.
León Felipe Mendoza Cuevas
San Miguel de Allende
Marzo 2025
San Miguel de Allende, con su imagen idílica de calles empedradas y arquitectura colonial, es hoy un destino turístico de reconocimiento internacional, ideal para bodas, glamour y fotos de Instagram. Sin embargo, detrás de esta narrativa de esplendor virreinal, nacionalismo exacerbado y turismo de élite, la realidad de las comunidades de la región es cada vez más crítica. El crecimiento urbano, la gentrificación y el encarecimiento de la vida han desplazado a la población originaria hacia las periferias, mientras la sequía avanza, la agroindustria acapara el agua y la contaminación asfixia los cuerpos de agua que alguna vez sostuvieron la vida y la economía local.
San Miguel de Allende se abastece principalmente de la Cuenca de la Independencia. Desde la década de 1950, la perforación de pozos agrícolas ha incrementado la extracción de agua subterránea, especialmente para cultivos de exportación. Actualmente, se extraen aproximadamente mil millones de metros cúbicos de agua al año a través de unos 3,000 pozos, de los cuales el 85% se destina a la agroindustria, además de los muchos pozos ilegales que no se reportan. Como resultado, los niveles freáticos han descendido de 50-60 metros a profundidades que oscilan entre 100 y 500 metros, extrayendo aguas fósiles con edades de entre 10,000 y 35,000 años, contaminadas con flúor, arsénico, sodio, manganeso o materiales radioactivos, afectando gravemente la salud de las comunidades (López, 2021 y Hernández & López, 2020).

Sin embargo, este territorio, hoy en proceso de desertificación, tuvo una época de abundancia hídrica. El río Laja, uno de los principales afluentes del río Lerma, fue históricamente una fuente vital para diversas culturas originarias de la región, incluyendo chichimecas, otomíes y purépechas. Estas comunidades aprovecharon sus recursos naturales y establecieron rutas comerciales que conectaban el Altiplano Central con el Occidente de México. Entre los asentamientos prehispánicos se encontraba Izcuinapan, nombre con el que se conocía este lugar antes de 1542, cuando el fraile franciscano Juan de San Miguel fundó la Villa de San Miguel el Grande en el pueblo de indios San Miguel de los Chichimecas, hoy San Miguel de Allende. La región estaba habitada principalmente por los pueblos Guamares y Guachichiles, quienes resistieron la colonización española (Rodríguez, 2020).
Según narraciones populares, fray Juan de San Miguel, mientras exploraba la zona en busca de un sitio adecuado para establecer un asentamiento, siguió a un perro que lo condujo hasta un manantial conocido como «El Chorro», donde halló abundante agua (descubrió el manantial como si la gente que vivía aquí no lo conociera). Con el tiempo, este asentamiento se convirtió en un punto clave en la ruta de transporte de minerales desde Zacatecas hacia la Ciudad de México, conocida como el Camino Real de Tierra Adentro o Ruta de la Plata. Sin embargo, la llegada de los españoles provocó una fuerte resistencia por parte de los pueblos indígenas, desatando la Guerra Chichimeca (1550-1600), un conflicto prolongado en el que los grupos chichimecas defendieron su territorio ante la colonización (Powell,1977). La fundación de San Miguel el Grande en 1542 tuvo como objetivo consolidar un punto estratégico de evangelización y control territorial en esta región en disputa.

Desde su fundación, el agua ha sido vital en San Miguel, con manantiales y fuentes que abastecían el consumo local, la agricultura, la ganadería y la industria, como la Fábrica de la Aurora y una serie de batanes y molinos clave en la historia de la ciudad. El río de las Cachinches jugó un papel central en esta dinámica, pero con el crecimiento urbano y el cambio en su uso, sufrió un grave deterioro ambiental por contaminación y descarga de aguas residuales. Hoy, convertido en un arroyo canalizado que atraviesa la ciudad despidiendo olores desagradables y que sólo recupera su cauce cuando caen unas buenas lluvias, reclamando su vitalidad.
Las transformaciones del territorio en la época colonial impulsaron el crecimiento de la arquitectura barroca y el surgimiento de una sociedad mestiza donde, más tarde, se gestaría la fragua de la independencia criolla de México, dando lugar al nombre San Miguel de Allende en honor al privilegiado Ignacio Allende. Sin embargo, estos cambios también significaron el despojo cultural y material, el saqueo del agua y minerales, el desplazamiento de comunidades originarias y un intento sistemático de borrarlas de la historia mediante la evangelización y la asimilación. Tras conflictos como la Revolución y la Guerra Cristera, estas huellas persisten en la idiosincrasia de la sociedad sanmiguelense.
Ya en la época moderna, como parte de las obras de infraestructura para el desarrollo regional, la construcción de la Presa Ignacio Allende, inaugurada en 1969 interrumpió el flujo natural del río Laja, desplazando comunidades como Agustín González y Flores de Begoña las cuales se reubicaron al margen de la presa. Sus habitantes perdieron tierras, viviendas, milpas, mezquiteras y espacios comunitarios; quedaron bajo el agua capillas, haciendas, comunidades y asentamientos prehispánicos. Todavía hay personas que nacieron y vivieron en las comunidades inundadas y recuerdan lo difícil que fue adaptarse a ese cambio. Aunque originalmente la presa fue diseñada para abastecer la agricultura extensiva en la región, con el tiempo se convirtió en un espacio de identidad, esparcimiento y sustento para las comunidades locales. El río Laja, apresado, explotado y contaminado, se ha convertido en un río estacional, desapareciendo su cauce por temporadas. Sin embargo, sigue vivo, con una importancia ecosistémica y cultural fundamental.

Hoy, la presa enfrenta una crisis ambiental y social. Desde aproximadamente el 2021, la proliferación del lirio acuático ha invadido su superficie masivamente, evidenciando la contaminación del agua y agravando la escasez hídrica. Al mismo tiempo, la sequía y la erosión del suelo han reducido drásticamente sus niveles, afectando los ecosistemas y el sustento de las comunidades locales. La presa (el río Laja) está enferma y el lirio es solo un síntoma; la verdadera enfermedad es el descuido estructural y el mal manejo de los recursos y desechos en un modelo de desarrollo que privilegia el crecimiento económico sobre la vida y el bienestar común.
Ante la inacción gubernamental, las comunidades han tomado la iniciativa. En la zona de la cortina, donde están las compuertas que ya rara vez se abren rumbo a La Huerta, un grupo conformado principalmente por mujeres de la comunidad de La Presa Allende ha encabezado brigadas de limpieza, retirando el lirio manualmente.
Durante una de las jornadas de faena, Casimira León comparte: «El lirio absorbe ocho litros de agua al día; un solo lirio mide aproximadamente metro y medio». Para Casi, la causa es clara: «El lirio está aquí porque todos los drenajes están descargando a la presa, tanto de San Miguel de Allende como de las comunidades alrededor», señalando sobre todo a los nuevos fraccionamientos y residenciales que han proliferado en la región en los últimos años.

El lirio está sobrealimentado ya que su crecimiento descontrolado es un claro indicador de eutrofización, un proceso común a nivel global debido al cambio climático y el mal manejo de los residuos en el que un cuerpo de agua recibe un exceso de nutrientes, provocando un crecimiento descontrolado de algas y plantas acuáticas. Si bien las descargas de drenajes aportan una gran cantidad de materia orgánica y nutrientes al agua, el escurrimiento agrícola por medio del uso intensivo de fertilizantes y agroquímicos en los campos de cultivo cercanos incrementa la concentración de nitrógeno y fósforo en los afluentes, favoreciendo la proliferación de esta planta invasora. Como consecuencia, el lirio forma densas capas sobre la superficie del agua, reduciendo la oxigenación, afectando la fauna acuática y alterando el equilibrio ecológico del ecosistema.
Al hablar de la limpieza de la presa los esfuerzos han sido constantes, pero desiguales. Al inicio, muchas personas se sumaron a la limpieza; tanto organizaciones como habitantes de San Miguel participaron. Para ello, fue clave la difusión en redes sociales, especialmente en Facebook y WhatsApp. Incluso hoy, Casi sigue transmitiendo en vivo cada vez que hay una acción de limpieza, y los grupos de WhatsApp continúan activos. Raquel recuerda que en su momento llegaron a reunirse hasta 1,000 personas para retirar lirio, pero no fue suficiente para eliminarlo por completo. Con el tiempo, el apoyo disminuyó y los ánimos se fueron apagando. «Sacamos lirio sin descanso. Luego vinieron las lluvias y arrastraron todo al agua. La gente volvió al campo. Ahora somos pocas, pero seguimos», comparte Raquel.

Las estrategias implementadas han sido diversas, aunque no siempre efectivas. Se ha intentado con la quema y el uso de químicos, pero ambas soluciones han generado nuevos problemas. También se han explorado alternativas como la producción de papel, composta, biogás, forraje y artesanías, que representan oportunidades, algunas de estas alternativas sí se aprovechan, cómo la composta en los huertos domésticos, pero es demasiado el lirio. Sin embargo, Mine nos comenta que, para ellas, lo principal es retirar el lirio. Si otras personas quieren aprovecharlo para otros fines, son bienvenidas a hacerlo, pero no quieren involucrarse en proyectos que responden a otros intereses, que no las toman en cuenta y que requieren una gran inversión en infraestructura, pero terminan quedando a medias. Al final, son las mismas personas de la comunidad quienes siguen retirando el lirio constantemente.
Mientras conversamos y retiramos lirio con las manos y bieldos, el humo de las hogueras de montañas de lirio inunda el ambiente, dificultando la labor. Raquel nos dice: «Algunos prenden fuego al lirio y creen que lo eliminan, pero solo sueltan más veneno en el aire. El humo nos alcanza en nuestras casas y nos hace daño». También Casi advierte sobre el uso de químicos: «Nos dijeron que un químico lo seca de abajo hacia arriba, pero mi duda es: cuando el lirio se seca, ¿a dónde va? Si se hunde ahí se queda y azolva más la presa ¿no estará contaminando aún más?».
Raquel reflexiona: «Así como nuestras abuelitas nos daban tés para curarnos, estamos haciendo un remedio casero. Si usamos químicos, el lirio sigue ahí y los peces mueren. Las aves dejan de venir. Sin embargo, un remedio manual es lento pero seguro”, como una medicina tradicional que, en lugar de ocultar el síntoma con una pastilla, busca remediar el malestar desde su raíz. Así como el lirio debe extraerse desde la raíz, sacarlo manualmente implica directamente a quienes participan, fortalece la unión comunitaria de quienes nos preocupamos y da la sensación de que se avanza, de que realmente se está haciendo algo.
Casi y las compañeras recuerdan que, antes de la proliferación del lirio, la presa era un espacio de recreación y convivencia. “La presa es vida para mí y para mis hijos. Antes se podía venir a disfrutar… ahora lo único que se ve es lirio”. Esta situación, sumada a la intensa sequía de los últimos años, ha preocupado mucho a las comunidades. Mini nos cuenta que en un momento temieron “que la presa se secara por completo, porque el lirio está absorbiendo bastante agua» y es que las comunidades aledañas recargan sus pozos de la misma agua que retiene, “si no estuviera la presa sería muy difícil vivir aquí”. Estudios científicos de las organizaciones locales indican que en 2023 el nivel bajó a sus mínimos históricos desde su construcción; “ya casi no se veía agua, solo lirio”, confirma Mini mientras mira la presa ya un poco recuperada.

En la comunidad de Flores de Begoña, nos encontramos con don Fortunato, quien también nos habla de la preocupación por el lirio y la sequía. Explica que, dependiendo del viento, a veces el agua se despeja un poco y en otras ocasiones lo único que se ve es lirio. Ese día, algunos manchones de lirio permitían ver un agua limpia donde nadaban pelícanos y patos, pero esto cambia constantemente con el viento, del otro lado la gran mancha de lirio lo cubría todo. Don Fortunato recuerda que “desde hace unos 20 años para acá ha habido sequía y ya no se produce frijol ni maicito por aquí, solo los que tienen su pozo… ahora hay que trabajar duro para comprar”. En los últimos cuatro años, la situación se ha agravado, coincidiendo con la llegada del lirio. Vivir del campo es cada vez más difícil, por lo que muchos tienen que irse a trabajar a San Miguel para los mismos empresarios que están causando este daño, a Estados Unidos—aunque ahora está más difícil—o dedicarse a la manufactura de tabiques en hornos, donde también se expone uno a mucho humo y afecta la salud.
Don Fortunato es realista sobre el problema del lirio. Reconoce que hay mucha incertidumbre, que se han intentado diversas soluciones y que, aunque a veces parece que se logra un avance, el lirio vuelve a proliferar con más fuerza, como si fuera interminable.
Mini, en cambio, es más optimista. Los esfuerzos comunitarios han comenzado a dar frutos. Después de años de limpieza manual y jornadas de faenas, “ya vemos que hay menos lirio… antes, aunque lo moviéramos, regresaba y realmente no veíamos el agua. No queremos al lirio, queremos que se vaya”. Aunque reconoce que el lirio también ayuda a filtrar la suciedad del agua, Mini señala que “nunca habíamos visto el agua tan clara como está ahora”. Mientras limpiamos la orilla, se nota que una gran parte de la presa, especialmente cerca de la cortina, está más despejada. Vemos varios pelícanos, garzas y patos, e incluso algunos pescadores han podido reanudar su trabajo. No obstante, al otro lado de la presa, una gran mancha de lirio cubre por completo la superficie. Nos cuentan que, con la llegada del calor—cada vez más intenso en los últimos años—el lirio podría proliferar de nuevo. Aun así, ver parte de la presa limpia da ánimos: se siente que algo se está logrando.

Para las comunidades, el problema no es solo el lirio, sino la contaminación y la falta de infraestructura para tratar las aguas residuales. “Si el agua estuviera un poco más limpia, el lirio no podría sobrevivir”, deduce Mini Y recalca: “La presa está enferma, es como el sistema inmunológico de un cuerpo: cuando enferma, empieza a atacar, pero también lo puede matar”. Esta analogía nos recuerda que no somos algo separado del territorio; cuando el ambiente enferma, nos enfermamos también. Cuando buscamos curarlo, también nos curamos. No se trata de una solución rápida, sino de hacer transformaciones estructurales que mitiguen las causas profundas de esta enfermedad. Así como en la salud podemos cambiar la alimentación y curarnos con plantas medicinales, podemos también cambiar nuestra relación con el ambiente y con la presa.
Platicando con Raquel, llegamos a la conclusión de que este es un síntoma local de un problema estructural mucho mayor. “El cambio climático nos afecta por igual. El clima ya no es el mismo. Llueve cuando no debe, el frío llega cuando no toca. El agua nos avisa. Todo es consecuencia de lo que hacemos”, reflexiona. Nuestras acciones o inacciones han generado un desequilibrio en el planeta y sus ecosistemas, “lo que hace falta es conciencia y acción”.
Durante esta conversación, el grupo que limpia la Presa, con bieldos y manos, nos muestra su técnica para extraer grandes montones de lirio. En lo que podemos echamos la mano, se siente como una acción pequeña de nuestra parte, pero significativa. A pesar de las dificultades, la comunidad sigue buscando soluciones.
Las compañeras de La Presa nos cuentan que el gobierno implementó una máquina para retirar el lirio. Mientras retiramos manualmente en un extremo de la presa, una especie de lanchita con aspas recoge el lirio en la otra parte. Si ayuda de algo, pero harían falta muchas más de estas máquinas, y además no son muy eficientes, nos indican las compañeras. Nos explican que esta máquina es rentada y que, con el dinero que ya se ha gastado en ella, se podrían haber comprado varias más o apoyado iniciativas locales, como la de algunos habitantes que han desarrollado inventos como bandas transportadoras y tractores adaptados para retirar el lirio, los cuales si son muy efectivos.
Mientras las comunidades luchan por limpiar sus cuerpos de agua, por salvar sus pozos y captar la poca agua de lluvia que aún cae, los monocultivos de exportación de alfalfa, brócoli o espárragos, ubicados a unos kilómetros, consumen millones de litros. Los corredores industriales crecen con favores de los gobiernos, el campo se industrializa, los mantos freáticos se vacían y los pequeños agricultores enfrentan sequías extremas. Muchos abandonan sus tierras para buscar trabajo en la ciudad, en fábricas e invernaderos, o emigran al otro lado. El cambio climático se siente en cada cosecha perdida, en cada pozo seco, en cada paisano que se va en busca de mejores condiciones. La crisis hídrica es una advertencia: el planeta está enfermo y el modelo actual nos está llevando al colapso. Para sobrevivir dignamente, junto con todos los seres que habitamos este territorio, debemos sanar junto con el planeta, con pequeñas y grandes acciones desde lo local.

En contraste, en la dos veces nombrada “mejor ciudad del mundo” por revistas internacionales, la expansión urbana y turística de San Miguel ha desviado la atención de los problemas ambientales y comunitarios. Mientras San Miguel recibe el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, las comunidades originarias, sus barrios y su relación con el territorio quedan al margen del discurso oficial. La llegada masiva de extranjeros y nacionales con alto poder adquisitivo ha disparado la especulación inmobiliaria, alimentado la avaricia de empresarios y gobernantes que impulsan la construcción de fraccionamientos de lujo, hoteles, campos de golf y residenciales que superan la capacidad hídrica de la región afectando directamente las zonas de recarga. Los manantiales se secan, los pozos son cada vez más profundos y contaminados, y el acceso al agua se privatiza.
Para abastecer la demanda, las pipas y tanques de agua son cada vez más grandes, costosos y necesarios, extrayendo el recurso de zonas donde ya escasea incluso para los usos más básicos. Mientras tanto, quienes sí pueden pagar por el agua, la vivienda y los lujos de San Miguel se adueñan de los espacios. El centro histórico se ha convertido en una postal permanente más que en un verdadero espacio de encuentro de la comunidad. Muchas familias que antes vivían en el centro o en colonias cercanas han optado por remodelar, vender o rentar sus casas para mudarse a la periferia, donde la violencia ha aumentado, disfrazada de estabilidad y crecimiento económico.
Sin embargo, a pesar del racismo y clasismo, los barrios y comunidades resisten a través de sus fiestas, danzas y cosmovisión, manteniendo vivas sus prácticas tradicionales fuera de los escaparates del mercado capitalista, expresiones que se yuxtaponen en un sincretismo religioso manteniendo vivos valores y prácticas tradicionales, como ofrendar al maíz, los cerros, manantiales y ríos.
San Miguel de Allende, desde antes de la colonia, ha sido un espacio de encuentro, intercambio y aprendizaje, donde diversas culturas han compartido conocimientos y formas de vida. Por ejemplo, los recientes descubrimientos en la zona arqueológica de Cañada de la Virgen refuerzan esta idea, evidenciando que la región fue un punto de convergencia intercultural desde tiempos prehispánicos. Este asentamiento, que floreció entre los años 540 y 1050 d.n.e., cuenta con una compleja arquitectura mesoamericana, donde varias estructuras están alineadas con eventos astronómicos y calendáricos, lo que revela un profundo conocimiento de la astronomía y los ciclos naturales del ecosistema. Su ubicación estratégica sobre la cuenca central del río Laja resalta su importancia ritual y su función como nodo de interacción entre diferentes grupos, se cree que fue un lugar de peregrinaje, ya que en el sitio se han encontrado artefactos provenientes de regiones distantes de Mesoamérica, así como de las culturas del Altiplano y el Occidente.

Por otro lado, considero importante reconocer, a partir del diálogo con quienes han nacido o crecido en San Miguel y han encontrado empleo en este modelo, que el turismo y el flujo cultural/artístico de la ciudad sí generan ciertas oportunidades económicas para quienes no nacieron en condiciones privilegiadas. Sin embargo, también es fundamental que este impacto se equilibre con el bienestar de la población local y el cuidado del territorio. Un turismo responsable y un desarrollo equilibrado pueden ser alternativas viables si se prioriza la participación de lxs sanmiguelenses, fortaleciendo sus iniciativas y asegurando que el crecimiento económico no sea solo para embellecer una vitrina para los visitantes o beneficie a unas cuantas familias de empresarios y políticos, sino que impulse un desarrollo integral y equitativo para quienes habitan la región.
San Miguel enfrenta un dilema urgente: seguir privilegiando el turismo, los corredores industriales y la agroindustria, o asumir la crisis climática y social como una emergencia que requiere acciones inmediatas. La lucha y el trabajo de quienes limpian la presa es un símbolo de resistencia ante un modelo extractivista que amenaza con dejar sin agua y tierra a quienes han habitado y habitan este territorio. ¿Cuánto más se ignorará esta realidad antes de que la sequía, la contaminación y el encarecimiento de la vida afecten irreversiblemente el bienestar común de lxs sanmiguelenses y las comunidades?
Esta cobertura es resultado de un taller de periodismo comunitario, narrativas y crisis climática impartido por #hackeocultural.
Entrevistas:
Hernández Aguilar, Raque (2025). Presa Allende, San Miguel de Allende, Guanajuato.
Hernández León, Casimira (2025). Presa Allende, San Miguel de Allende, Guanajuato.
José (2025). Presa Allende, San Miguel de Allende, Guanajuato.
Nolasco, Minerva (2025). Presa Allende, San Miguel de Allende, Guanajuato.
Palma Hernández, Fortunato (2025), Flores de Begoña, San Miguel de Allende, Guanajuato.
Rosas Ladrillero, María Luisa, (2025). Presa Allende, San Miguel de Allende, Guanajuato.
Referencias:
Aveleyra Talamantes, A. (2024). ¿Se puede localizar Chicomóztoc? Arqueología Mexicana, 186(mayo-junio),
Caminos de Agua. (2024). Situación del agua en la Cuenca Alta del Río Laja: Desafíos y soluciones. Caminos de Agua. https://www.caminosdeagua.org
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. (2018). Crisis hídrica en la Cuenca de la Independencia: sobreexplotación y contaminación del agua subterránea. CCMSS.
Gobierno Municipal de San Miguel de Allende. (2022, 4 de octubre). Logra San Miguel de Allende ser de nueva cuenta la «Mejor Ciudad Pequeña del Mundo».
Hernández, J., & López, M. (2020). El impacto de la agroindustria en los acuíferos de Guanajuato. Universidad de Guanajuato.
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). (s.f.). Fray Juan de San Miguel y la fundación de San Miguel en Guanajuato.
López, M. (2021). Muerte silenciosa: contaminación del agua en el Bajío. La Jornada del Campo, (157).
Powell, P. W. (1977). La guerra chichimeca (1550-1600). Fondo de Cultura Económica.
Rodríguez, L. F. (2020). La construcción del templo de San Francisco en San Miguel de Allende. Atención San Miguel.
Suárez, A. (s.f.). San Miguel de Allende en la mirada de Arturo Suárez fotógrafo. Secretaría de Turismo de Guanajuato.
Trujillo García, J. M. (2014). Adaptaciones sociales y productivas en torno a la construcción de la presa Ignacio Allende en Guanajuato (Tesis de maestría). Universidad Autónoma de Querétaro.